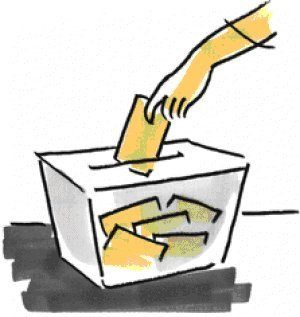Los dos significados de la palabra “liberal”
Liberal, de la palabra latina liberalis, se dice de aquel que es
generoso (capaz de “liberalidades”) y, más generalmente, de todo lo que es
digno de una persona de condición libre, en oposición a la condición de
esclavo. Liberales artes o doctrinae, las “artes liberales”, es la erudición.
Este primer significado sobrevive más o menos en la expresión: las “profesiones
liberales” (abogado, médico, arquitecto, escribano, etc.), es decir las que se
ejercen más libremente que las profesiones asalariadas. La liberalidad es ya
sea tener la disposición a dar generosamente, ya sea el don mismo hecho con
generosidad. Ser liberal, en el sentido que emplean esta palabra Bossuet,
Moliere y La Fontaine, es lo contrario de ser mezquino o avaro.
Este primer significado no hace ninguna referencia a una doctrina
política o moral particular.
El segundo significado es ideológico. El liberal es entonces un
partidario del liberalismo, doctrina a la vez económica, moral, política,
religiosa, que hace de la libertad el principio director (supremo o inclusive
único) de la vida individual o colectiva.
Ideología a la vez filosófica y religiosa, política y moral, económica y
social, el liberalismo encuentra resumida su expresión más definitiva en el
himno que una jerarquía masónica hacía cantar en 1984 a las organizaciones
católicas en el momento de las manifestaciones por la libertad escolar:
“Libertad, creo que tú eres la única verdad.”
El primer error del liberalismo
Haciendo de la libertad el principio supremo o único de la organización
política y social, el liberalismo comete el error de no reconocer su justo
lugar a otros principios, iguales o superiores: entre otros el principio
nacional, enaltecido por el nacionalismo, ya que ubica el bien común nacional
por encima de los intereses particulares.
El segundo error del liberalismo
Pero, además, la libertad de la cual el liberalismo hace su principio
supremo no es cualquier libertad abstracta o concreta. Es una cierta libertad:
la entendida en un sentido muy determinado, aquel de la “declaración de los
derechos del hombre” de 1789.
Los derechos del hombre
Los sostenedores del liberalismo unánimes reconocen que “los derechos
del hombre son el problema fundamental del mundo de hoy”. Ellos dejan 1793 para
la “izquierda marxista” y reclaman la de 1789 como si fuera “la propiedad de
los liberales” y su “herencia”.
No digo que apruebe que los liberales invoquen continuamente los
“derechos del hombre” en general, más que hablar a unos y a otros de sus
deberes recíprocos, pero puedo comprenderlo de parte de los parlamentarios que
imaginan dirigirse a sus futuros electores.
Sin embargo, existen otras “declaraciones de derechos” que aquélla de
1789. Existe la “declaración universal de los derechos del hombre” hecha por la
ONU en 1948. Por su origen y por su destino es mucho más “universal”
precisamente y, en cierta manera, más oficial que la de 1789. Por otra parte y
algo diferente mencionamos los derechos de la familia, que con frecuencia los
católicos invocan cuando desean mostrar que también ellos pueden hablar de los
“derechos del hombre”, señalando, en la necesidad, que es menos criticable. Y
primeramente estaba la declaración americana de 1776, que en varios de sus
artículos no era mucho mejor que la francesa de 1789, pero tenía al menos sobre
ella la ventaja de invocar a Dios y de fundar los derechos del hombre sobre la
voluntad divina mas bien que sobre el arbitrio humano.
Teóricamente existe pues un cierto margen de elección. Entre estas
diversas declaraciones de los derechos los liberales tienen la costumbre de
apoyarse en la que es más discutible y, en todo caso ciertamente, la más
masónica: la de 1789.
El plan masónico
La “declaración de los derechos del hombre” y la “del ciudadano” del 26
de agosto de 1789 figura en el preámbulo de la primera constitución francesa,
que fue la del 3 de setiembre de 1791.
La constitución de 1791 no es, en resumen, más que la primera
constitución política de Francia. Otra constitución la precedió, consecuencia
aún más directa, más próxima, a la declaración de los derechos de 1789, fue una
constitución religiosa: la “constitución civil del clero” del 12 de julio de
1790.
Pues si la masónica declaración de los derechos de 1789 era dirigida
contra el “Antiguo Régimen” en general, estaba más dirigida contra el Antiguo
Régimen religioso que contra el Antiguo Régimen politico; más contra la Iglesia
que contra la monarquía, y es por eso que la constitución política de 1791
define entonces a Francia como un “reino”, declara que el “gobierno es
monárquico” y que es ejercido por “el rey”; y que el “trono se delega
hereditariamente al linaje reinante de varón a varón, por orden de
primogenitura”. Pero más de un año antes, la constitución religiosa de 1790
había jurídicamente desintegrado la Iglesia católica de Francia.
Este plan masónico contra la Iglesia fue de tal manera prioritario que
fue puesto en práctica por la Asamblea constituyente desde el 20 de agosto de
1789, es decir antes mismo que fuera terminada la declaración de los derechos
del hombre. Era la primera urgencia. Así, la cronologia muestra ya que el
“liberalismo” de 1789, del cual hacen referencia nuestros liberales, era
esencialmente anticatólico.
La declaración de los derechos de 1789 contenía sin duda la condenación
de un cierto número de abusos efectivamente condenables y unánimemente
reprobados. Pero contiene también la formación doctrinal del plan anticatólico
de la francmasonería, por una nueva definición de lo que debe ser la libertad y
de lo que es necesario rechazar como arbitrario; en adelante toda autoridad que
no proceda expresamente de la voluntad general manifestada por el sufragio
universal debe ser considerada como una autoridad arbitraría, siendo un
intolerable ataque a la libertad. Es lo resultante de los artículos 3 y 6 y
que, por otra parte, confirmaría la declaración universal de la ONU de 1948.
Proclamando que las únicas autoridades legítimas son aquellas que emanan
expresamente de la voluntad general, los redactores de la declaración de 1789
pueden no haberse dado cuenta de que abolían así la autoridad del hombre sobre
la mujer en el matrimonio, la de los padres sobre los hijos, la del maestro
sobre los alumnos y así sucesivamente. Esto vendrá; la lógica del demonio
seguirá su curso anárquico en el siglo XIX y sobre todo en el siglo XX. Pero la
francmasonería, inspiradora y promotora de la declaración, sabía bien que así
ponía fuera de la ley, como contrarios a los derechos del hombre, toda idea de
una ley divina superior a la conciencia humana y toda autoridad espirítua1 de
la Iglesia Católica. En consecuencia, desde 1790 fue decretado que los obispos,
en adelante, serían elegidos por el colegio deparmental de los electores
ordinarios, incluidos los electores no católicos o incrédulos.
La declaración masónica de 1789 estaba, pues, dirigida contra la
religión católica. Michelet tuvo toda la razón al designar1a como “el credo de
la nueva edad”: es decir, destinada a tomar el lugar de Yo creo en Dios. La
libertad de 1789 es la de “ni Dios, ni señor”. En adelante, la única moral, la
única religión eventualmente admisible es aquella de la cual cada conciencia,
en su creatividad soberana, se forja una idea subjetiva, válida solamente para
ella misma. Se le designa también a esto “antidogmatismo”.
Un ideal característico
La pregunta que se plantea a propósito de los liberales no es la de su
dependencia, de alguna manera administrativa, a una obediencia masónica. No es
que esta pregunta no tenga importancia, mas, ¿cómo saberlo? La dependencia
puede ser secreta y públicamente negada. Es la diferencia con una dependencia
religiosa. Un católico no está de ningún modo obligado por su religión a
manifestar que es miembro del Touring Club de Francia o de la Asociación
Guillaume Budé, que aprueba a los amigos de Robert Brasillach, o al Socorro de
Francia: pero jamás tiene el derecho, aunque debiese dar su vida, de disimular
que es católico. Al contrario, parece que la ética masónica reconoce el
derecho, eventualmente el deber de los francmasones, de disimular que lo son.
Por otra parte, hay personas que se vuelven francmasones para tener mayor éxito
en su carrera financiera, administrativa o política, sin comprometer sus
convicciones. Sin duda ellos subestiman el hecho de que la solidaridad masónica
pueda llevarlos mucho más lejos de lo que piensan.
Que tal o cual liberal sea miembro de una logia y que lo sea con una
intención más que con otra no lo sé y no tengo ningún modo de saberlo con
certeza. Pero los liberales son los predicadores y los apóstoles del
liberalismo masónico de 1789, cuyo segundo centenario se aprestan
fervorosamente a celebrar. Por su ideal de referencia y por su doctrina así
invocada son francmasones.
Una reivindicación limitada
¿Se necesita precisarlo? Analizando la naturaleza masónica del
liberalismo francés no persigo de ninguna manera el plan inquisitorial, y que
sería utópico en la V República tal como está constituida, de prohibir a los
francmasones participar en la vida pública. Mi plan es mucho más modesto; mucho
más limitado; pero es “democráticamente” legítimo: es que pudiéramos ser representados,
nosotros que no tenemos relación con la francmasonería, por personas que no
sean francmasones de hecho o de corazón. Los liberales no son forzosamente
francmasones de hecho; son francmasones de corazón y por eso su corazón nos es
exactamente revelado por los discursos sobre la declaración de los derechos de
1789. A medida que se aprende a conocer un poco mejor lo medular de los
partidos políticos, de la representación parlamentaria, de la prensa, se
advierte que los francmasones han sabido perfectamente establecerse en las
formaciones y en los diarios con vocación de servirles. Pero también en los
otros. En todos los otros o en casi todos.
Mi plan, a este respecto, modesto y limitado, siempre fue crear,
favorecer, ampliar un espacio de libertad social y política donde los franceses
de tradición nacional y católica pudiesen reconocerse, informarse, instruirse,
concertarse, sin ser acompañados e influenciados por aquellos, concientes o no,
más o menos afiliados secretamente a la francmasonería o intelectualmente
anexados a su ideal antidogmático.
JEAN MADIRAN