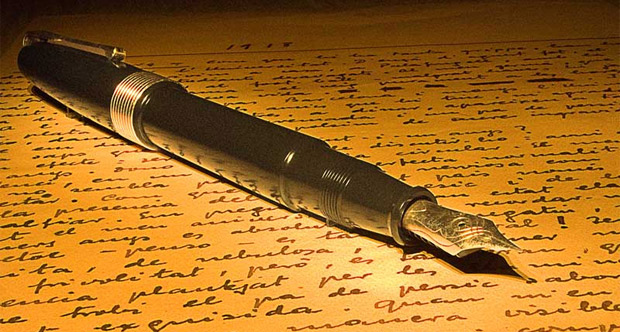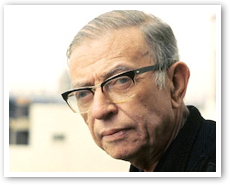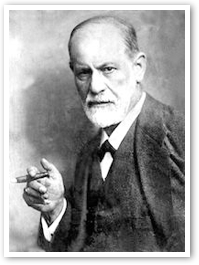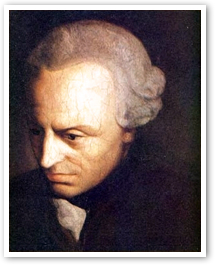|
| Clic para comprar en Amazon |
Terminaban los años ´80, el imperio soviético tambaleaba
y no sin sentida preocupación, el tirano y propietario de la Cuba comunista
Fidel Castro, anticipándose a la muy posible implosión de su sponsor moscovita,
el 26 de julio de 1989 en discurso público espetó lo siguiente: “Porque si mañana
o cualquier día, nos despertáramos con la noticia de que se ha creado una gran
contienda civil de la URSS o incluso nos despertáramos con la noticia de que la
URSS se desintegró, cosa que esperamos que no ocurra jamás, aún en esas
circunstancias Cuba y la revolución cubana seguirían luchando y seguirían
resistiendo”. Mal olfato no tenía el locuaz tirano, pues cuatro meses después caía
el Muro de Berlín y esta histórica proclama suya no fue más que una suerte de
alocución preinaugural de lo que al año siguiente, él mismo junto con el
entonces joven trotskista Ignacio Lula Da Silva (líder del Partido de los
Trabajadores que se consagrara Presidente de Brasil en el 2002) fabricara como
estructura paralela o supletoria ante la evidente agonía del imperialismo ruso:
nos referimos al cónclave marxista conocido como Foro de Sao Paulo, creado en
1990 justamente en la ciudad de Sao Paulo.
A la convocatoria del mentado Foro acudieron
originalmente 68 fuerzas políticas pertenecientes a 22 países latinoamericanos.
Desde entonces dicha cofradía se reuniría regularmente y apenas 6 años después
de su fundación (en 1996 en la ciudad de San Salvador), esta asamblea revolucionaria
ya era integrada por 52 organizaciones miembros, entre las que se encontraban estructuras
criminales como el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las Fuerzas Armadas Revolucionarias
de Colombia (FARC), siendo ésta última banda el principal productor mundial de cocaína:
600 toneladas métricas anuales, motivo por el cual con tan extraordinaria
recaudación la citada organización supo aportar ingentes recursos para impulsar
el naciente contubernio trasnacional.
Desde entonces, dicho Foro y organizaciones afines vienen
reclutando, ‘aggiornando’ y reciclando
a toda la izquierda regional por medio de calculadas sesiones políticas e
ideológicas que buscaron y buscan afanosamente darle nuevos impulsos a viejas
ideas. En efecto, el comienzo de los años ´90 fue clave para la reconversión y
reinvención de una ideología que ya no podía exhibir la “Hoz y el Martillo”, ni
ofrecer expropiación de latifundios, ni reformas agrarias, ni divagar con la plusvalía,
ni tampoco seducir a potenciales clientes con la trillada luchas de clases. Ya
nada de todo este discurso resultaba atractivo a la opinión pública occidental
y además, sabía a naftalina.
Pero hay un año en los comienzos de esta convulsionada y
enrarecida década que pareciera marcar un vertiginoso punto de inflexión: 1992.
Fue entonces cuando una serie de movimientos extraños, novedosos y
aparentemente inconexos empezaron a brotar en distintos lugares del mundo en
general y de América Latina en particular. Al amparo de 458 Ongs creadas
repentinamente para publicitar un ficcionario relato precolombino, el 12 de
octubre se llevó a cabo en Bolivia la primera gran marcha “indigenista”,
aprovechando la redonda fecha de los “500 años de sometimiento” (en referencia
a la llegada de Cristóbal Colón a las Américas en 1492) en la cual, ya
destacaba la acción dirigente del joven Evo Morales (que se consagraría
Presidente de Bolivia en el 2005). Un poco más al sur, en la Argentina
democrática de 1992, apareció en escena la “Primera marcha del orgullo Gay”,
alentada en parte por el creciente feminismo radical de inspiración
lesbo-marxista, el cual desde hacía meses venía influyendo mundialmente tras la
publicación del libro El género en disputa: Feminismo y la subversión de la
identidad de Judith Butler, texto abrazado desde entonces como “biblia” por
todos los movimientos promotores de la “ideología de género”. Mientras tanto, también
en 1992 pero en la colorida ciudad de Río de Janeiro, se llevaron adelante las
sesiones del “ecologismo popular”, el cual emergió con 1.500 organizaciones de
todo el mundo que se reunieron para debatir y redefinir la estrategia,
incluyendo el reclamo de la llamada “deuda ecológica”. Y fue en ese mismísimo
año cuando en Venezuela, un coronel hablantín de ideología desconocida llamado
Hugo Chávez Frías, encabezó dos intentos de golpe de Estado, en los cuales no
sólo se pretendió matar al Presidente Carlos Andrés Pérez sino que los
insurgentes mataron a 20 compatriotas. La intentona golpista no fructificó,
Chávez terminó preso por dos años pero ganó fama y celebridad: siete años
después asumiría como Presidente/dictador en su país y el Foro se anotaría otro
logro de proporciones.
¿Pero qué ocurrió en 1992 en el mundo que forjó tamaña
promoción de movimientos tan novedosos como heterogéneos? Si bien popularmente
se reconoce a la caída del Muro de Berlín (9 noviembre de 1989) como el hito
histórico del derrumbe de un sistema y una amenaza (el socialismo), la realidad
es que aquello fue antesala de lo que política y formalmente se materializaría tres
años después, o sea en 1992, cuando la Unión de Repúblicas Socialistas Soviética
bajo el mando del entonces Premier Borís Yeltsin dejó de existir formal y
oficialmente como tal, y fue por ello que todo el imperio comunista de Europa
del Este quedó descuartizado y separado en pequeños países o territorios tras
una suerte de implosión geopolítica.
Luego, ante la ausencia de la contención soviética y la
consiguiente necesidad de solucionar ese vacío, todas las estructuras de
izquierda tuvieron que fabricar Ongs y armazones de variada índole acomodando
no sólo su libreto sino su militancia, sus estandartes, sus clientes y sus
fuentes de financiación. Por lo tanto, al comenzar la última década del Siglo
XX, un sinfín de dirigentes, escritores, pandillas juveniles y organizaciones
varias quedaron desparramadas, sin soporte discursivo y sin revolución que
defender o enaltecer, en torno a lo cual estas corrientes advirtieron la necesidad
de maquillarse y encolumnarse detrás de nuevos argumentos y banderines que
oxigenaran sus envilecidas y desacreditadas consignas. Silenciosamente, la
izquierda reemplazó así las balas guerrilleras por papeletas electorales,
suplantó su discurso clasista por aforismos igualitarios que coparon el extenso
territorio cultural, dejó de reclutar “obreros explotados” y comenzó a capturar
almas atormentadas o marginales a fin de programarlas y lanzarlas a la
provocación de conflictos bajo excusas de apariencia noble, las cuales prima
facie poco o nada tendrían que ver con el stalinismo ni mucho menos con el
terrorismo subversivo, sino con la “inclusión” y la “igualdad” entre los
hombres: indigenismo, ambientalismo, derecho-humanismo, garanto-abolicionismo e
ideología de género (esta última a su vez subdividida por el feminismo, el
abortismo y el homosexualismo cultural) comenzaron a ser sus modernizados cartelones
de protesta y vanguardia.
¿Y mientras tanto qué hacían los sectores del
anticomunismo capitalista ante la creciente fabricación y proliferación de
renovadas conflagraciones que pululaban? Lejos de tomar nota de estas súbitas
rebeliones, se encontraban despreocupados y festivos no sólo celebrando la
caída “definitiva” del comunismo, sino leyendo con distendido triunfalismo el
publicitado best seller de notable fama mundial El fin de la historia y el
último hombre, de Francis Fukuyama (publicado en el insistente año 1992), el
cual sentenciaba el triunfo irreversible de la democracia capitalista como hecho
lineal e inalterable, suerte de agradable determinismo histórico pero ahora
vaticinado por la derecha liberal, lo cual constituyó un gravísimo error de
subestimación del enemigo. El comunismo no murió con la caída formal de sus
Estados porque justamente lo más importantes son las organizaciones
colaterales, y éstas ya existían desde mucho antes de la creación de la URSS: y
siguieron existiendo después de la extinción de la misma.
Lo cierto es que fuimos muy pocos los que le prestamos
atención a esta metamorfosis y, 25 años después, la izquierda no sólo se
apoderó políticamente de gran parte de Latinoamérica sino lo que es muchísimo
más grave: hegemonizó las aulas, las cátedras, las letras, las artes, la comunicación,
el periodismo y, en suma, secuestró la cultura y con ello modificó en mucho la mentalidad
de la opinión pública: la revolución dejó de expropiar cuentas bancarias para
expropiar la manera de pensar.
Tras tomar nota de la inadvertencia social que hay en
torno a este peligro y peor aún, de la vergonzosa concesión que el acobardado
centrismo ideológico y el correctivismo político le viene haciendo a esta
disolvente embestida del progresismo cultural, es que quienes esto escribimos,
hemos decidido desarrollar y publicar este trabajo. En primera instancia,
nuestra ambición pretendía elaborar un ensayo que desenmascarara todas y cada
una de las caretas de esta izquierda engañosamente “amable y moderna”, pero
advertimos que por la complejidad del asunto sería imposible abordarla en un
solo tomo. Decidimos por lo tanto trabajar en esta primera instancia en la máscara
que más influye en la Argentina y en Europa: nos referimos a la ideología de
género, una de las principales pantallas del neo-marxismo hoy en boga. Es
nuestra intención, no obstante, trabajar sobre las demás banderas de la nueva
izquierda en próximas publicaciones.
¿Qué es?, ¿cuándo nace?, ¿en qué consiste?, ¿cómo nos
afecta?, ¿quién la financia? ¿Cuáles son sus vertientes y quiénes promueven la
ideología de género? Son sólo algunos de los muchísimos interrogantes que
intentaremos responder a lo largo de este trabajo, el cual se divide en dos
partes bien diferenciadas aunque entrelazadas, que obran como ramas del mismo
tronco del género: el feminismo radical y el homosexualismo ideológico.